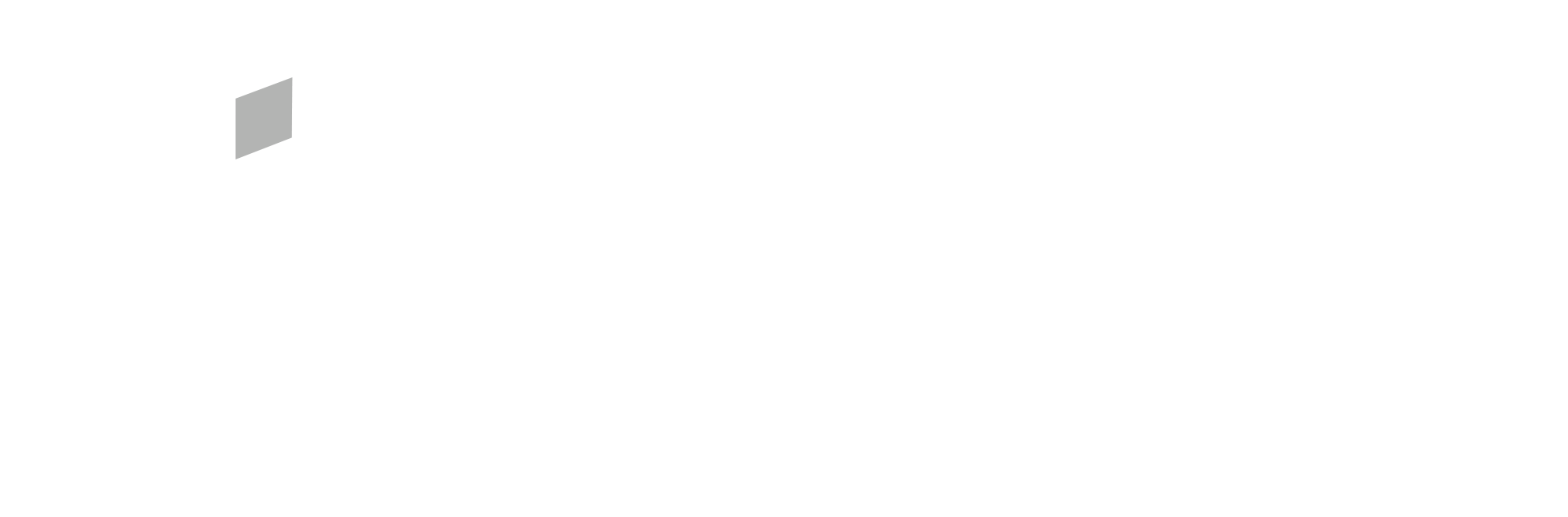Por: Paul Ospital*
En la antesala de las elecciones presidenciales, nos encontramos inmersos en un mar de encuestas que, paradójicamente, nos sumergen en la incertidumbre más que en la certeza. Dos grandes bloques de datos inundan los titulares: uno que coloca a Claudia Sheinbaum como la clara ganadora con una ventaja de “8 mil puntos”, y otro que la sitúa en una contienda reñida, pegada a Xóchitl Gálvez en la intención del voto, en empate técnico. ¿Qué está pasando realmente en el terreno de las encuestas? ¿Quién está mintiendo o haciendo mal su trabajo?
El panorama es confuso y, en cierto sentido, preocupante. La diferencia entre las encuestas más optimistas y las más conservadoras es abismal, llegando incluso a alcanzar los 30 o 40 puntos porcentuales. Esta disparidad no sólo refleja una falta de consenso en el análisis de la opinión pública, sino que también pone en entredicho la credibilidad de las casas encuestadoras.
¿Qué sucederá el 3 de junio con aquellas empresas que erraron en sus pronósticos? ¿Habrá alguna sanción pública que obligue a replantear sus métodos y estrategias? ¿O sólo se limitarán a una explicación técnica sobre errores en la metodología y el muestreo?
Es inevitable cuestionar la responsabilidad de las casas encuestadoras y los medios de comunicación que difunden sus resultados. ¿Acaso no es su deber garantizar la veracidad y la objetividad en la información que ofrecen al público? ¿Cómo es posible que se presenten discrepancias tan significativas en un mismo escenario electoral?

La propaganda a través de encuestas ha jugado un papel crucial en la formación de la opinión pública y la percepción de la contienda electoral. Sin embargo, ¿hasta qué punto se han convertido estas encuestas en herramientas de manipulación y desinformación? ¿Dónde queda la responsabilidad ética de quienes las utilizan como instrumentos políticos más que como herramientas de análisis imparcial?
A medida que nos acercamos a las elecciones, la presión sobre las encuestadoras aumenta exponencialmente. La sociedad demanda respuestas claras y precisas sobre quién será el próximo líder del país, y las encuestas se convierten en el único indicador tangible de lo que está por venir. Sin embargo, la falta de coherencia y consistencia en los resultados genera más dudas que certezas, dejándonos a todos en un estado de desconfianza.
Es imperativo que, una vez concluido el proceso electoral, se lleve a cabo una exhaustiva revisión de las prácticas y metodologías utilizadas por las encuestadoras. Es necesario establecer estándares de transparencia y rigurosidad que garanticen la integridad de los resultados y restauren la confianza del público en este importante recurso de análisis político.
Al respecto, el verdadero desafío no reside en determinar quién ganará las elecciones, sino en reconstruir la credibilidad y la confianza en nuestras instituciones democráticas. El 3 de junio no solo marcará el final de una contienda electoral, sino también el inicio de un proceso de reflexión y reforma que nos permitirá fortalecer nuestra democracia y asegurar un futuro más justo y equitativo para todos los mexicanos.